El monje Epifanio y el rostro de Jesús
Comboni 2000 16.03.2024 Bruno Ferrero Traducido por: Jpic-jp.orgEn Sicilia, el monje Epifanio descubrió un día en sí mismo un don del Señor: sabía pintar bellos iconos. Quería pintar uno que fuera su obra maestra: quería retratar el rostro de Cristo. Pero, ¿dónde encontrar un modelo adecuado que expresara a la vez el sufrimiento y la alegría, la muerte y la resurrección?

Epifanio, el monje, ya no se daba paz: emprendió un viaje; recorrió Europa escrutando todos los rostros. Nada. No había ningún rostro adecuado para representar a Cristo.
Una noche se durmió repitiendo las palabras del salmo: "Tu rostro, Señor, busco. No me ocultes tu rostro". Tuvo un sueño: un ángel le traía de vuelta a ver a las personas que había encontrado y le señalaba un detalle que hacía aquel rostro semejante al de Cristo: la alegría de una joven novia, la inocencia de un niño, la fuerza de un campesino, el sufrimiento de un enfermo, el miedo de un condenado, la bondad de una madre, la consternación de un huérfano, la severidad de un juez, la alegría de un bufón, la misericordia de un confesor, el rostro vendado de un leproso.
Epifanio regresó a su convento y puso manos a la obra. Al cabo de un año, el icono de Cristo estaba listo y se lo presentó al abad y a los hermanos, que quedaron asombrados y cayeron de rodillas. El rostro de Cristo era maravilloso, conmovedor, escrutador e interrogante. En vano preguntaron a Epifanio quién le había servido de modelo.
No busquemos a Cristo en el rostro de una sola persona, sino buscad en cada uno un fragmento del rostro de Cristo.





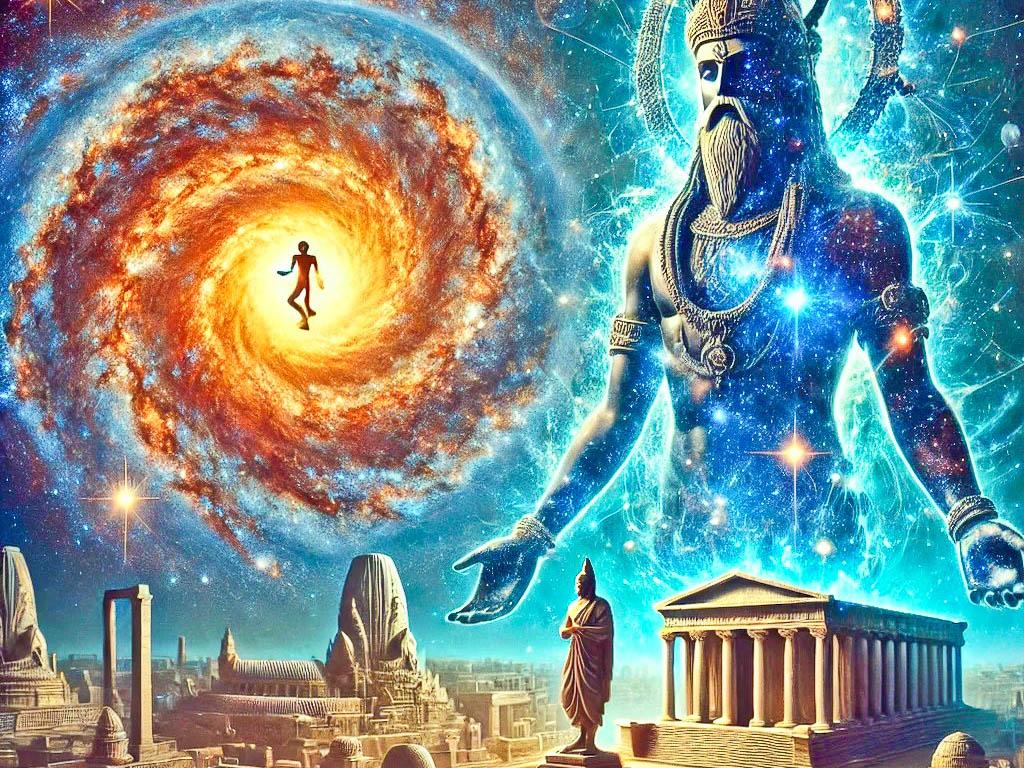















 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario