Amor sagrado y amor profano
La Stampa 14.07.2024 Vito Mancuso Traducido por: Jpic-jp.orgLa separación entre amor sagrado y profano en este punto desaparece, porque cuando se profundiza, el amor es siempre y sólo sagrado.

En esta época de parloteo, ruido y consiguiente confusión, la tarea del pensamiento es introducir claridad, rigor y limpieza en la mente, y de ahí en el corazón. Por eso, al hablar de amor, empiezo dando una definición: 'atracción irresistible que provoca en el sujeto un cambio permanente de estado'.
El amor no es simple atracción, para que exista en su autenticidad la atracción debe ser 'irresistible'; de lo contrario sólo se tiene interés, simpatía, inclinación, afecto, transporte, pero no amor. Se trata de la diferencia entre decir «te quiero» y decir «te amo»: podemos decir «te quiero» a muchas personas, mientras que «te amo» sólo a unas pocas, muy pocas en realidad, quizá sólo a una. Y ciertamente no es casualidad que mientras todo el mundo puede decir «te quiero», no todo el mundo sabe y puede decir «te amo».
Por supuesto, esto es cierto siempre y cuando uno utilice las palabras con el peso adecuado, porque cuando no es así, uno puede decir cualquier cosa, por ejemplo «oh cómo te amo» a alguien que nos lleva en el carro, o llamar «amor» a cada persona o perrito que se encuentra. Este uso de las palabras hace que pierdan su valor según ese proceso de la economía conocido como inflación, que designa la pérdida del poder adquisitivo del dinero; pues bien, también hay una pérdida del poder adquisitivo de las palabras, porque si usamos «amor» tan a la ligera, ¿cómo llamaremos un día a la persona que será única y que, si ya no estuviera, provocaría en nosotros un vacío insalvable?
El amor, pues, es una atracción irresistible. Para ser verdaderamente tal, diferenciándolo del enamoramiento del que es, por así decirlo, una actualización, debe producir en el sujeto que lo experimenta un cambio «permanente» de estado. Es el mismo cambio que se produce en el átomo de oxígeno cuando se asocia con dos átomos de hidrógeno generando la molécula de agua: del mismo modo, la pareja ya no son dos átomos, sino que se convierte en una molécula. De la química a la física: hoy en día en física cuántica se habla de salto cuántico para designar un cambio brusco de estado o de niveles de energía, pues bien, el amor, para ser tal, debe generar un salto cuántico, un paso de estado. «Incipit vita nova», escribió Dante al comienzo de su obra homónima, «Inicia una vida nueva», para celebrar su nueva existencia iluminada por su amor a Beatriz, una mujer real y al mismo tiempo una alegoría de la filosofía (conducida por la luz de la teología) y al mismo tiempo de la teología (conducida por la luz de la filosofía). Incluso entre la filosofía y la teología, de hecho, existe una simbiosis que produce una nueva molécula espiritual: su nombre en griego antiguo es «Sophía» [sabiduría].
Este cambio de estado de un átomo único a una molécula espiritual generada por el amor se refleja en el lenguaje que designa a los dos miembros de la pareja con nombres como «esposo» (de cum + iungo, me uno con), «consorte» (comparto mi suerte con), «compañero» (cum + panis, como mi pan con).
Por tanto, si es cierto que el amor desestabiliza porque se presenta como un cambio de estado repentino y a veces incluso indeseado, es aún más cierto que luego se estabiliza en un nivel superior, se convierte en fuente de solidez, fuerza, fortaleza, baluarte, el refugio más seguro contra las tormentas de la vida.
También hay amor a Dios. Cuando un escriba preguntó a Jesús cuál era el primero de los mandamientos, él respondió: «El primero es: ¡Escucha, Israel! El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Pero, ¿qué significa exactamente amar a Dios? ¿Qué se ama cuando se dice amar a Dios?
En la vida de un ser humano, el amor a Dios se manifiesta inicialmente como apego a la propia religión con sus símbolos, sus doctrinas, sus liturgias, sus representantes. Así, se dice amar a Dios y en realidad se ama a la Iglesia, a la Biblia, al Papa, a las doctrinas y dogmas del catecismo, produciéndose este frecuente cortocircuito: Dios - Religión - Iglesia. Spinoza lo señaló a la perfección en 1670: «Para el vulgo, la religión significa rendir el mayor honor al clero».
Sin embargo, cuanto más se avanza en la madurez espiritual, más se comprende cómo la divinidad está mucho más allá de las enseñanzas y los rituales que transmiten las religiones. Esto es lo que enseña la experiencia de los místicos. Gregorio de Nisa, padre de la Iglesia del siglo IV, escribe: «Hay divinidad allí donde no llega el entendimiento». Es decir, mientras haya entendimiento, no puede haber auténtica experiencia de Dios. Agustín, un siglo más tarde, dice lo mismo: «Si lo has comprendido, no es Dios». Razón de más, sin embargo, para preguntarse qué significa amar a Dios: ¿cómo puedo amar lo que no comprendo? Agustín plantea la cuestión dirigiéndose directamente a Dios: «¿Qué es lo que realmente amo cuando te amo?».
En su respuesta, no nombra ni a la Iglesia, ni a la Biblia, ni a Jesús, más bien procede negando una serie de cosas bellas como objeto de su amor a Dios: «No es la belleza del cuerpo ni la gracia de la edad, no es el resplandor de la luz ni las dulces melodías de los cantos, no es la fragancia de las flores ni los ungüentos, los aromas, no es el maná y la miel ni los miembros hechos para los amplexos carnales: esto no es lo que amo cuando amo a mi Dios». Luego continúa: «Sin embargo, al amar a mi Dios amo una cierta luz y una cierta voz y un cierto perfume y un cierto alimento y un cierto abraso». Y precisa: «La luz, la voz, el perfume, el alimento y el abrazo del hombre interior que hay en mí».
He aquí la cuestión: amando a Dios, amamos la luz de nuestra interioridad. Es decir, la promesa de sentido, de belleza, de justicia, de bondad, que reside en nuestra conciencia y en la que nuestra conciencia en última instancia consiste. Parece, pues, que entre el amor a Dios y el amor a uno mismo no hay oposición, sino que, amando a Dios, amamos la luz del hombre interior que llevamos dentro.
Muchos siglos después de Agustín, razonando sobre el amor humano, el joven Hegel escribía a la edad de 28 años: «El amor sólo puede tener lugar estando ante nuestro igual, ante el espejo y ante el eco de nuestra esencia». Es exactamente la misma dinámica que Agustín captó en relación con el amor a Dios. Amo a Dios y amo la luz del hombre interior que hay en mí. Amo a ella (o a él) y amo la luz del hombre interior que hay en mí.
¿Egoísmo supremo? No, porque si amo salgo de mí mismo, hay un cambio de estado: pero este cambio es en realidad plenitud. Nos realizamos cuando nos unimos a nuestra mitad recreando al hombre original, según el mito de Platón relatado en el Simposio; y nos realizamos cuando nos unimos a la promesa de sentido, belleza, justicia y amor que transmite el concepto de Dios.
En este punto desaparece la separación entre amor sagrado y profano, porque cuando profundizamos, el amor es siempre y sólo sagrado.





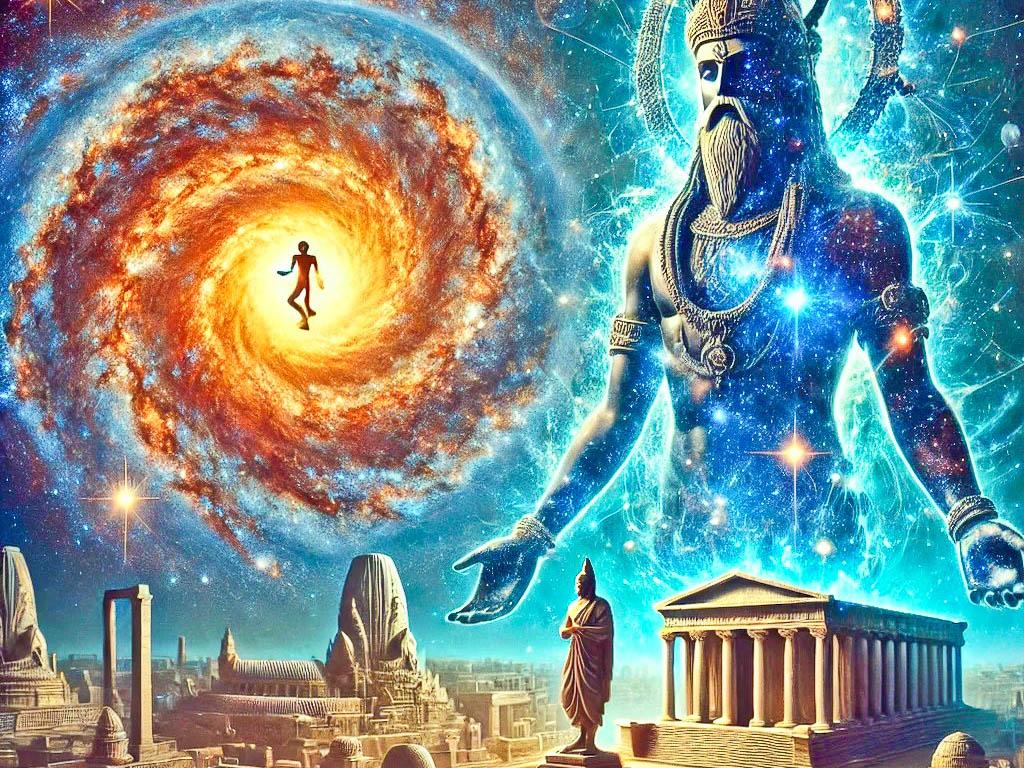















 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario