La estrella de Navidad
Racconti e leggende 24.12.2024 Paul Roland Traducido por: Jpic-jp.orgDe todos los mineros de Griqualand (Sudáfrica), Pierre Valaur era el único que no celebraba con alegría la noche del 24 de diciembre de 1875. Fuera del campamento, los cafres -del árabe ‘kaffir’ (infiel), nombre despectivo dado por los árabes a los africanos- habían encendido grandes hogueras alrededor de las cuales bailaban al son de una orquesta de fantasía. En la sala de la única posada, iluminada para la ocasión por grandes farolillos de papel colgados de un gigantesco árbol de Navidad, los buscadores de diamantes hacían un gran ruido.

En su miserable choza, Pierre Valaur pasaba la Nochebuena más triste que había conocido.
Huérfano de padre francés, un día se encontró heredero de diez mil francos dejados por un pariente lejano, y se dejó atraer a aquel rincón de África donde el descubrimiento de minas de diamantes estaba en boca de todos.
Pierre tenía veintisiete años y era fuerte: había resuelto utilizar sus modestos ahorros para comprar una porción de esta tierra de diamantes, donde un granjero bóer llamado O'Reilly había encontrado por primera vez una de esas piedras preciosas, vendida por el fantástico precio de un millón trescientos setenta y cinco mil francos.
“¡Quién sabe”, se dijo, “si no tendré la misma suerte!”
Y salió a África. Después de pagar su viaje, le sobró el dinero justo para comprar una parcela muy pequeña y el equipo necesario para explotarla. Lleno de esperanza, se puso manos a la obra; sobrio, tenaz, trabajador, debería haber triunfado, si en este tipo de aventuras el azar no jugara un papel tan importante. Pero, ¡ay! Después de tres años de trabajo continuo, Pierre se encontró más pobre que cuando había llegado al sur de África. Mientras muchos de sus compañeros se enriquecían, él sólo conseguía diamantes de peso tan ínfimo la venta de los cuales sólo le permitía vivir en este país donde las necesidades básicas habían alcanzado un precio exorbitante.
Cuatro veces se trasladó a otra zona, con la esperanza de encontrar una tierra más productiva: la mala suerte le perseguía. Entonces se debilitó, se entregó a la angustia, no deseando ya vegetar en esta Griqualand ingrata, ni volver a Francia donde ningún rostro querido le sonreiría. Y, aquella noche de Navidad, recordando las dulces alegrías de su infancia mientras sus compañeros celebraban, Pierre Valaur cayó en la desesperación y resolvió suicidarse, abandonar esta vida donde nada podía retenerle.
Salió. La noche era clara y cálida, una de esas hermosas noches de verano africano en las que titilan miles de estrellas. Pasó junto a una hilera de cabañas silenciosas, abandonadas por los mineros que cantaban villancicos en la posada.
Pierre se apresuraba hacia su tierra de diamantes. Allí, para desafiar al destino que le había derrotado, quiso arrojarse desde lo alto de su mina, a treinta metros de profundidad.
Al llegar a la última cabaña, una bonita voz infantil le detuvo. Instintivamente, se dejó distraer de su oscuro plan, rodeó un pequeño grupo de eucaliptos que daban sombra a la vivienda y llegó a un rincón de barbecho en medio del cual vio a una pequeña criatura, con las manos entrelazadas y la cabeza alta.
“Buen Papá Noel”, decía, “pon esta noche en mi zapato esa estrella tan bonita que veo ahí arriba, y jugaré con ella todos los días”.
Al oír el ruido, la niña se levantó. Sin asustarse, sonrió al minero que le preguntaba: “¿Quién eres?”
“Soy Leticia Vasari, tengo cinco años y espero a papá”. Pierre contuvo una exclamación. Aquella misma mañana, Andrea Vasari, encontrado a robar, había sido asesinado por sus compañeros; nadie había pensado en la niña ahora huérfana, que ocupaba un lugar tan minúsculo en aquel campamento bastante salvaje en el que vivía desde hacía dos años, algo solitaria ya que era sola, sin madre.
Tras la muerte de su esposa, Vasari, que era ladrón de profesión, había venido a Griqualandia para escapar de la estrecha vigilancia de la policía, con la esperanza de amasar la fortuna que su deplorable conducta no le había proporcionado. Poco dispuesto a separarse de su querida hija, se la llevó consigo, y gracias a la solicitud de su padre, Leticia nunca tuvo que sufrir durante su estancia en el campo. ¿Mas, qué iba a ser de ella ahora que su padre había muerto, víctima de su incurable afición al robo?
Pierre, pensativo, miró a la huérfana. Al ver que temblaba y que su rostro estaba pálido, no quiso preocuparla e intentó sonreírle mientras le cogía la mano.
“¿Qué le pedías a Papá Noel?”
“Una estrella”.
“¡Una estrella! - repitió sorprendido - ¿para qué?”
“Para jugar con ella. No la romperé, y cuando en casa esté oscuro, me dará luz. Ahí arriba, ¿la ves en la punta de mi dedo? Es la más bonita”.
El joven cogió a la niña en sus brazos, la llevó dentro de la casa y la acostó en su cama, que la mano de su padre no había arreglado por la mañana. Dócil, ella bebió el té caliente que le había preparado, le dio las gracias y le pidió que fuera a buscar a “su querido papá” lo antes posible.
Él se despidió y estaba a punto de marcharse, cuando, fijándose en el zapato que ocupaba un lugar destacado en el umbral de la puerta por la que iba a entrar Papá Noel - no había chimenea en esa habitación -, le explicó, para prepararla a la decepción que la esperaba:
“No cuentes con la estrella. El cielo está demasiado alto para que el viejo Papá Noel suba a recogerla”.
“¿Tú crees? - respondió ella, sonriendo -. Cogerá una escalera, se lo he suplicado tanto”.
No tuvo el valor de destruir la confianza de esta niña, que no sabía que una estrella no es un diamante brillante y reluciente que Papá Noel hasta puede traer de regalo, sino un mundo inmenso y lejano. La dejó y reanudó su apresurada marcha hacia la muerte.
El campamento de los mineros no estaba oscuro, pues la noche era soberbia. Sin vacilar, sin arrepentirse, caminó a paso ligero hacia su finca, que, como las demás, estaba cercada por una valla de postes de madera. Se detuvo en el borde mismo de la hondonada de su mina, se cruzó los brazos y se dijo fríamente: “Mi vida no le sirve a nadie, así que me pertenece. Nadie sufrirá mi desaparición”, añadió, pensando en Vasari, que había dejado a su hija sola en el mundo.
Y una vez más, el triste estado de aquella niña, a la que ayer apenas había conocido, le arrancó de su propia angustia. Su corazón se apretó, asustado ante la idea del sufrimiento que el futuro reservaba a Leticia. La vocecilla le gorjeó al oído: “Conseguirá una escalera... ¡Se lo he suplicado!”
Miró al cielo. ¡Cómo brillaba la estrella que la niña le había mostrado! No se detuvo mucho en mirarla; de un gesto brusco se retiró hacia atrás, lejos del pozo donde quería arrojarse.
“Esperarás unas horas -, se dijo resueltamente -. Ella rezaba si bien. ¡Si pudiera ponerle una estrella en el zapato!”
Volvió a la cabaña de Vasari, escuchó desde la puerta la respiración algo apresurada de la huérfana y regresó a su morada. Los mineros seguían cantando, el fuego de los Cafres ardía entre las ramas. El joven entró en su choza desierta, encendió un farol, cogió un pesado haz de cables, su pico y dos cubos de cuero, regresó al campo de diamantes y descendió con la ayuda de cuerdas hasta el fondo de su mina, donde la muerte le había acechado un momento antes.
Cuando sus dos cubos estuvieron llenos de tierra, los ató a las cuerdas, volvió a subir, izó los cubos y regresó a casa para cribar, solo a la luz de su linterna, la tierra maldita que siempre engañaba sus esperanzas.
***
“¡Aquí viene Valaur! Ahí está Pierre. ¿Qué le ha pasado? ¿Ha tenido por fin un poco de suerte? Vamos, ven a cantar y a beber con nosotros; estás demasiado sobrio, la fortuna sólo sonríe a los que beben”.
Estas palabras, provocadas por la repentina aparición del francés, resonaban en la sala donde los mineros celebraban su picnic navideño. El rostro del joven no se relajó, sus labios permanecían cerrados, estaba pálido y agitado. “Parece - dijo una voz burlona - que Valaur acaba de encontrar una fortuna”.
“Eso es”, la voz de Pierre apenas se oía. Todos se levantaron a la vez, se acercaron unos tras otros y hablaron juntos: “¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos quilates?”
El joven sacó de su bolsillo una piedra brillante, más grande que una gruesa avellana. Un tremendo grito de entusiasmo escapó de todos los mineros. El diamante pesaba al menos cien quilates (veinte gramos). Valía más de medio millón.
Se olvidaron de la Navidad, del vino y de las pipas; el afortunado propietario del tesoro fue asediado con preguntas; la esperanza iluminaba con un brillo los ojos de todos: hoy era el francés, mañana sería sin duda otro el que enriquecería esta tierra tan minuciosamente excavada por los picos.
Sordo a las preguntas apremiantes, Pierre hablaba con Cornélius Brandt, el holandés que trabajaba en Griqualand como lapidario, tallador de diamantes. Éste, acariciando con el dedo y los ojos la piedra informe que pronto tallaría, escuchaba las explicaciones del joven. Pierre contó la historia en pocas palabras. Habiendo encontrado a la hija de André Vasari sola y febril, había querido probar suerte por ella y, en los cubos de tierra traídos del campo, había recogido este diamante, regalo de Navidad para la huérfana.
Unas horas más tarde, el joven salía de donde el tallador, llevando en la mano un diamante ya tallado de menor valor que el suyo, prestado a petición suya por Cornelius, que se había quedado con el otro como garantía.
Durante el resto de la noche, sentado en el umbral de la puerta entreabierta de Leticia, Pierre frotó el diamante con un paño de lana y, cuando la niña se despertó por la mañana, colocó rápidamente la brillante joya en la punta del zapatito que esperaba la visita de Papá Noel.
Con el corazón palpitante, estuvo observando. De la litera salió un grito de éxtasis:
“¡Mi estrella!” En dos saltos, Leticia estaba junto al zapato; se arrodilló para coger con su manita la piedra que brillaba de todas sus facetas, le dio un beso y luego dijo con dulzura: “Te equivocaste, Papá Noel, la otra era más grande; pero no importa, ésta brilla igual”.
A través de las ventanas, Leticia divisó a Pierre y le hizo señas para que entrara: “Ya ves, cogió una escalera para coger mi estrella”.
Besó aquel rostro de niña claro y alegre, cuyo recuerdo allí junto a la mina le había arrebatado a la muerte, y esos ojos hermosos y límpidos le parecieron más preciosos que los diamantes más grandes del mundo. Se dijo a sí mismo que pronto ella preguntaría por su padre, que él la consolaría, la mimaría, la llamaría su hija, y la vida les parecería buena a los dos; era todavía tan pequeña y olvidar es tan fácil a esa edad.
La Estrella de Navidad había salvado a un hombre y había dado un padre a la niña.
Ver, L'étoile de Noël










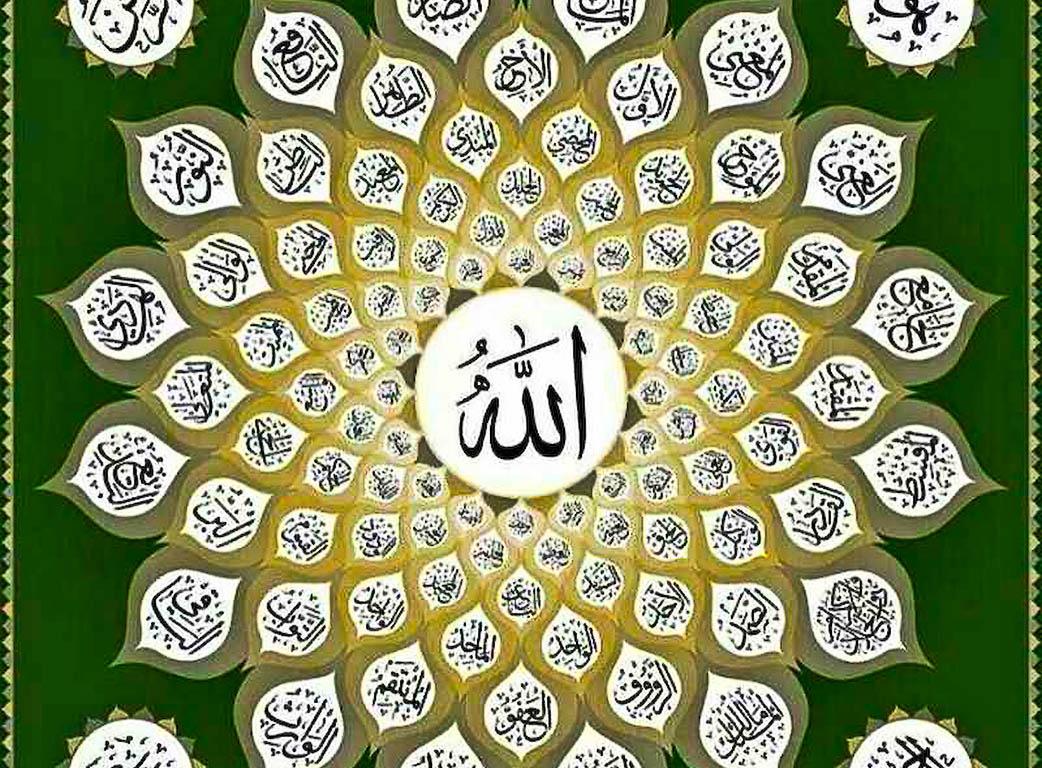










 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario