Senegal: Los colores de las piraguas
Newsletter Missionari Comboniani 16.05.2023 Andrea de Georgio Traducido por: Jpic-jp.orgEl sector pesquero es crucial tanto para la estabilidad socioeconómica como para la seguridad alimentaria de la población de toda esta región de Senegal. Acompañamos a unos pescadores en una noche de pesca.

En Soumbédioune, un colorido puerto enclavado entre las rocas de Medina, uno de los barrios más antiguos de Dakar, el bullicio es incesante. Filas de mujeres llevan sobre sus cabezas cajas de pescado recién desembarcado hacia los puestos del mercado adyacente, mientras una multitud de niños brinca de una piragua a otra, cosiendo redes y preparando sedales, anzuelos, cebos y flotadores para los grands frères que se preparan para zarpar.
Se acerca la puesta de sol.
Madj, como todos los pescadores del puerto de Soumbédioune, escruta las ondas de las olas sin apartar nunca los ojos del horizonte. Su rostro, surcado por el viento y el sol, se contrae a cada ráfaga, a cada ola, a cada aumento de la corriente, delatando su preocupación. Vestido con una chaqueta militar, un pantalón de chándal, una sudadera Air Jordan y una boina de artista, con cortas rastas de sal que brotan aquí y allá, este experto pescador artesanal de unos cuarenta años conoce las aguas de Dakar como la palma de su mano.
"Se puede decir que nací en esta playa". Madj no tiene barco, pero a menudo acompaña al mar a su amigo Bouba, joven capitán de una de las muchas piraguas de madera coloradas que, dispuestas una tras otra en la playa, componen la flota de "pescadores informales" de Soumbédioune. Son largos y estrechos troncos excavados en los que predomina la pintura de vivos colores -el verde-amarillo-rojo de la bandera senegalesa- y las inscripciones, sobre todo "Alá" y fórmulas de bendición en lengua wolof: sólo ocultan parcialmente las grietas que se abren en los cascos, mil y una veces remachadas y reparadas.
El sol está a punto de ocultarse tras las casas que, a lo lejos, aparecen en la orilla opuesta de la bahía desde el pequeño puerto de Soumbédioune, cuando Madj se ajusta el sombrero y hace con la mano un signo a su amigo Bouba. Es la señal para zarpar. Es hora de cargar el último equipo a bordo y, con un incansable movimiento colectivo, deslizar la piragua desde la playa hasta tocar el océano Atlántico.
Muchos, como Madj y Bouba, se apresuran a abandonar la orilla antes de que caiga la noche. La travesía hacia mar abierto, con sus grandes y largas olas que levantan desde abajo las frágiles embarcaciones de madera, sólo dura unos diez minutos. El antiguo motor, con Bouba al timón y Madj a proa, tose por encima del silbido del viento y el llanto de las gaviotas.
Los pinchos del escarpado acantilado de la isla de Sarpan aparecen ante sus ojos como el lomo de un dinosaurio tumbado en el agua. Las islas de la Madeleine son un archipiélago formado por dos formaciones rocosas de origen volcánico, Sarpan y Lougne, que se encuentra a pocas millas de la costa oeste de Dakar.
Seguidos a vista por varias otras piraguas, Madj y Bouba circunnavegan la isla para llegar a una de las mejores zonas de pesca de calamares: la bahía de la ensenada que penetra en el lado suroeste de la isla.
Tras observar detenidamente el fondo marino, Madj echa el ancla, tratando de predecir de dónde se levantará el viento durante la noche. Mientras tanto, Bouba, todavía en popa, juguetea con una batería de 12 voltios, linternas y cables eléctricos. Este tipo de pesca tradicional se practica con la ayuda de lámparas que se bajan a unos metros de profundidad para atraer a los alevines y a los depredadores nocturnos, como los calamares. "Érase una vez la gente que pescaba con hogueras encendidas en los barcos. Lo vi hacer cuando era niño. Hoy, sin embargo, utilizamos LED chinos de colores", dice Madj.
En cuestión de minutos, las últimas luces del día dan paso a una oscuridad encantadora. Los sonidos y resplandores de la cercana Dakar se pierden más allá del acantilado. Bajo cada canoa sacudida por la corriente, el océano se ilumina con luces azules y verdes. "El color depende de la luna. Cuando hay luna llena, ponemos los LED rojos y creamos un espacio de sombra". Una atmósfera surrealista, acompañada por el potente grito de bandadas de pájaros posados en las rocas de la isla.
Madj enciende la linterna sobre su cabeza, atando anzuelos y señuelos a los extremos de los sedales. El espacio a bordo es estrecho y los dos pescadores trabajan sentados, para evitar peligrosas sacudidas al casco de la piragua. Agazapados en los lados opuestos de la piragua, uno frente al otro, los dos hombres se miran en silencio y, en una danza de gestos ancestrales, deslizan con fuerza los sedales entre los dedos hasta el agua.
Rítmicamente levantan y bajan primero un brazo y luego el otro, haciendo que las líneas se arrastren por los bordes del casco, que sigue su vaivén. Los anchos surcos dejados en los costados de la embarcación atestiguan innumerables viajes de pesca como el de esta noche.
A pesar de los puñados de arena arrojados por la borda, otra técnica para atraer a los depredadores de las profundidades marinas, la primera abundante hora de pesca no trae ninguna presa. "A veces no te da tiempo a lanzar la arena que empiezan a picar. Otras, en cambio, pasas horas sin sacar nada. La pesca es así".
Madj, para mantener alta su moral, canta canciones en wolof. Bouba enciende nerviosamente otro cigarrillo y empieza a calentar las brasas para el café sobre un hornillo improvisado, hecho con un viejo neumático de ciclomotor y una plancha de aluminio perforada. La brisa lanza chispas crepitantes de carbón sobre la superficie del mar. Incluso en las piraguas de los alrededores, el fuego de las parrillas improvisadas se enciende poco a poco.
De repente, el joven capitán se levanta, balanceando peligrosamente la embarcación. En el apuro por subirlo a bordo, el primer calamar se le escapa de las manos, salpicándole de tinta la cara. Pero es sólo el preludio de una hora de pesca abundante, con varios calamares grandes (y una sepia) capturados uno tras otro.
La misma buena suerte de esta noche la disfrutan también los otros barcos que ponen el ancla en esta bahía, con jóvenes pescadores (algunos solos, otros en pareja) que la celebran compartiendo café, cigarrillos y risas con las piraguas cercanas. "¡Parece una noche de suerte!", se alegra Madj, sin dejar de sacar a la superficie los peces que, antes de ser arrojados a sus pies, se retuercen en los anzuelos rociando baba negra.
La noche está avanzada, y el viento que se levanta penetra bajo las numerosas capas de ropa de los dos pescadores, que ahora sacan los trajes de cera de sus mochilas. Madj intenta descansar, encaramado en la proa sobre la parte superior mojada del ancla, mientras su compañero alterna teteras de café con tentáculos de sepia tostados.
En el horizonte, movidas por el vaivén de las olas, persistentes luces frías irrumpen en la oscuridad: "Son los pesqueros extranjeros", comenta Madj, incapaz de conciliar el sueño.
"Debemos estar alerta porque si llegan a toda velocidad, desde arriba no nos ven y corren el riesgo de embestirnos, como ya les ha ocurrido a muchas otras piraguas". Afortunadamente, los grandes barcos de bandera europea y asiática permanecen esta noche en alta mar, sin perturbar la pesca de las piraguas, que continúa, con inusitado éxito, hasta el amanecer.
De regreso al puerto, Madj mira el sol que vuelve a asomar tras los edificios de Dakar, resopla cansado y se cala un gorro de lana. Los rasgos tensos de su rostro se quiebran en una sonrisa sólo cuando sus pies descalzos y el cubo lleno de calamares tocan la arena fresca de la orilla. A este hombre agotado sólo le queda confiar la captura a los vendedores del mercado de Soumbédioune, volver a casa, lavarse, fumar y descansar unas horas, antes de la próxima salida al mar.









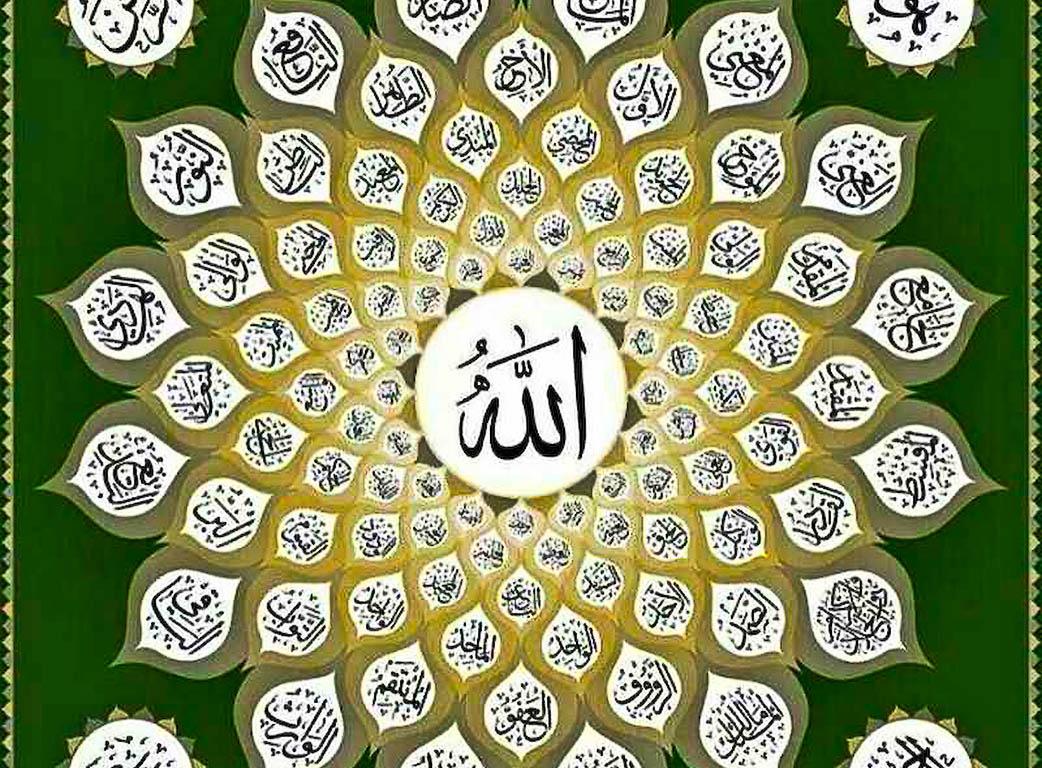











 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario